El Mercurio: Convivencia amenazada, colegios en problemas para imponer disciplina por ley de inclusión
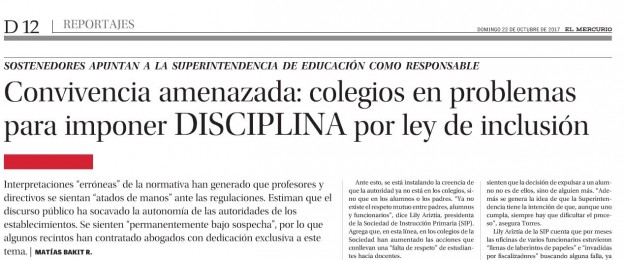
Interpretaciones “erróneas” de la normativa han generado que profesores y directivos se sientan “atados de manos” ante las regulaciones. Estiman que el discurso público ha socavado la autonomía de las autoridades de los establecimientos. Se sienten “permanentemente bajo sospecha”, por lo que algunos recintos han contratado abogados con dedicación exclusiva a este tema.
Por M. Bakit
En marzo, cuando comenzó el año escolar, los colegios de la Fundación Astoreca se toparon con una sorpresa. Muchos de los alumnos habían llegado a clases con “mechas pintadas” o ropa de calle, cadenas, aros y otros accesorios. Todo, prohibido por el reglamento de convivencia interna de los establecimientos. ¿Qué estaba pasando? La conclusión fue unánime: los estudiantes entendían que la nueva ley de inclusión lo permitía.
Frente a este escenario, los profesores y directivos de los colegios tuvieron que darse el tiempo de explicar que el contenido de la ley o su espíritu, no afectaba las reglamentaciones internas propias de cada establecimiento. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada.
Es el efecto no deseado de la ley de inclusión, cuya interpretación por padres, estudiantes, y según los sostenedores “por los medios de comunicación”, ha instalado la creencia de que los colegios y liceos ya no pueden hacer valer sus reglas internas a la hora de imponer disciplina.
Según Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, la idea de la normativa en materia disciplinaria era básicamente no fomentar la discriminación. Evitar expulsiones sin justificación, tratos diferenciados por orientación sexual, malas notas o el aislamiento de una alumna embarazada. Así, todo proceso disciplinario debe pasar por un “debido proceso” donde intervienen las autoridades escolares, los alumnos y sus padres.
Pero Figueroa asegura que las declaraciones de la Superintendencia de Educación transmitieron equivocadamente la idea de que los colegios habían perdido sus facultades en el ámbito disciplinario. Noción que comparten los sostenedores y directores de colegios con los que conversó “El Mercurio”. La sensación generalizada es que el discurso público ha socavado la autonomía de las autoridades de los establecimientos educacionales. Además de que ha aumentado la fiscalización de los procesos y el tiempo de espera y papeleo administrativo.
De acuerdo con su visión, esto ha generado que los encargados de la educación deban dedicar su tiempo a tareas administrativas en lugar de enseñar, y se ha instalado una “noción de duda y desconfianza” frente a la labor que desarrollan los colegios.
El resultado -coinciden los entrevistados- es que profesores, inspectores y directores se están cohibiendo a la hora de disciplinar, o en algunos casos, de exigir respeto a alumnos. “Al haber ambigüedad, se ha alterado la convivencia y relación entre los miembros de la comunidad educativa. Para todos es más difícil desarrollar su labor. La ley solo prohíbe ser arbitrario, no la posibilidad autónoma de los colegios de ejercer disciplina”, dice Figueroa.
“Estamos sobrepasados de derechos y más derechos”
Un ejemplo de lo que, según algunos colegios y sostenedores está ocurriendo, se ve en la convivencia de profesores y alumnos.
Ana María Muñoz, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del Liceo Profesional Abdón Cifuentes afirma que “las últimas indicaciones legales no permiten que los jóvenes asuman responsabilidades en su actuar”. Agrega que “no hay deberes, estamos sobrepasados de derechos y más derechos”.
Ante esto, se está instalando la creencia de que la autoridad ya no está en los colegios, sino que en los alumnos o los padres. “Ya no existe el respeto mutuo entre padres, alumnos y funcionarios”, dice Lily Ariztía, presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP). Agrega que, en esta línea, en los colegios de la Sociedad han aumentado las acciones que conllevan una “falta de respeto” de estudiantes hacia docentes. Actitudes que muchas veces quedan sin sanción.
Presión constante a profesores y directivos
“La información, o la forma en que esta es transmitida por los medios de comunicación, puede llegar a desestabilizar a algunos directivos y profesores, ya que se pueden sentir presionados al momento de aplicar las normas del manual de convivencia escolar”, asegura Pilar Illanes, Directora Académica de la Red Educacional Sociedad San Vicente de Paul. En el caso de esta organización, los problemas se han manifestado en los colegios conformados por una comunidad escolar con mayor y mejor acceso a la información o a las redes sociales. Y ello redunda en alumnos y apoderados que ejercen un mayor nivel de presión.
Otro factor que genera incomodidad, según Ximena Torres, directora académica de Fundación Astoreca, es que cada vez es más difícil expulsar o incluso suspender a un alumno. “Los procesos son engorrosos, pues los apoderados tienen derecho a apelar (hay 17 días), lo que está muy bien, pero después viene un largo proceso de papeleo, que puede ser perjudicial, pues en todo ese tiempo el alumno debe estar dentro del colegio”, explica. Ejemplifica con un caso de bullying y cómo el abusador puede mantener su conducta mientras recibe protección o acompañamiento.
Otro punto que resalta Torres es que no se puede expulsar a ningún estudiante, sin importar las faltas en las que haya incurrido, en ciertas épocas del año en las que se considera que sería muy difícil que el alumno consiga otra matrícula.
En la Sociedad de Instrucción Primaria dan fe de estos problemas, luego de que el año pasado la Superintendencia le ordenara a la corporación reintegrar a una alumna expulsada por haber tironeado con violencia el pelo de otra y haberle arrancado zonas de cuero cabelludo. Finalmente la decisión se revirtió, pero la sensación de “impunidad” persistió. Así, hoy los funcionarios de los colegios sienten que la decisión de expulsar a un alumno no es de ellos, sino de alguien más. “Además se genera la idea de que la Superintendencia tiene la intención de que, aunque uno cumpla, siempre hay que dificultar el proceso”, asegura Torres.
Lily Ariztía de la SIP cuenta que por meses las oficinas de varios funcionarios estuvieron “llenas de laberintos de papeles” e “invadidas por fiscalizadores” buscando alguna falla, ya sea presupuestaria o disciplinaria en torno a la ley de inclusión.
Padres que denuncian “sin respaldo”
El problema en el que más coinciden los consultados por “El Mercurio” es el ruido que ha provocado la ley en la relación de los apoderados con el colegio. Fenómeno que se grafica en el aumento -esto es negado por la autoridad- en las denuncias directas de los padres a la superintendencia. Los sostenedores aseguran que esta situación ha socavado la autonomía de los establecimientos y lo consideran un problema “grave”.
La queja más recurrente es que los apoderados pueden denunciar “sin respaldo alguno”, lo que genera más trabajo para el colegio; primero de investigación, luego de demostración y de presentación jurídica.
Así lo explica Mariana Aylwin, de la Corporación Aprender, que relata que en el caso de sus colegios hay padres que incluso han presentado denuncias ante la superintendencia por peleas entre dos niños, sin pasar antes las autoridades de los establecimientos.
“Hoy hay mucha facilidad para que los padres presenten denuncias, por criterios arbitrarios. Incluso se ha reclamado por niños que ya no están en nuestros colegios”, explica la ex ministra, quien agrega que la mayoría de las sanciones que se reciben no son por haber hecho algo mal, sino que por no haber cumplido con el protocolo “al pie de la letra”.
En los colegios señalan que, pese a que la gran mayoría de las denuncias son desestimadas, finalmente les quitan una buena cantidad de tiempo y recursos.
“Además, como la superintendencia se hace cargo de denuncias sin sustento, los profesores se cohíben al realizar un área de su trabajo, que es enseñar a sus alumnos las reglas de la sociedad.”, explica Ariztía, y agrega que la autoridad de los colegios está cada vez más restringida.
Por ejemplo, la Fundación Astoreca tuvo que contratar abogados que se dediquen exclusivamente a estas materias, “para no cometer ningún error”.
Algo que también ocurre en los colegios de la Sociedad San Vicente de Paul. “Casi todas las denuncias que recibimos son desestimadas. Pero esto nos demanda una cantidad de tiempo y energía importante, que sin duda preferiríamos invertir en mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes”, dice Pilar Illanes.
Para Aylwin, la gravedad del asunto es que los colegios están “permanentemente bajo sospecha. La ley se basa en la desconfianza. Y, por eso, para los padres las cosas ya no son como eran antes. Hoy, el colegio nunca tiene la razón”.
En contraste, hay problemas también con los padres que quieren más disciplina. “Antes este colegio era diferente. Es lo que me dicen”, cuenta Ariztía, para ejemplificar el efecto que ha tenido el hecho de que los profesores se sientan permanentemente vigilados.
Pérdida de tiempo y recursos
A la hora de intentar solucionar los problemas de conducta, los colegios se ven en dificultades debido a la muchas veces frecuente falta de personal que enfrentan.
“Los profesores y funcionarios deben realizar tareas que corresponden a otros especialistas: psicólogos, psicopedagogos, etc. Pero ellos están preparados para ejercer docencia, no son terapeutas. El problema es que la familia exige resultados”, dice Muñoz.
El principal obstáculo, sin embargo, es el tiempo, pues la cantidad de protocolos que se piden requieren trabajo. “El problema es el diseño de la ley, ya que requiere pasar por numerosas etapas que son procesos lentos”, explica Illanes. Lentitud que -de acuerdo a los sostenedores-, puede generar otras dificultades. “Esto puede derivar en una prolongación de los problemas conductuales que justamente se buscan evitar”, agrega.
En concreto, el hecho de que todo deba respaldarse, documentarse, seguir un orden protocolar y pasar por ciertas acciones, haría más lento el trabajo con los alumnos. En los colegios aseguran que la recarga de trabajo administrativo o demasiado “papeleo”, generan una distracción de los equipos.






