Columna en Revista Raíces: Cambios constitucionales y consecuencias prácticas
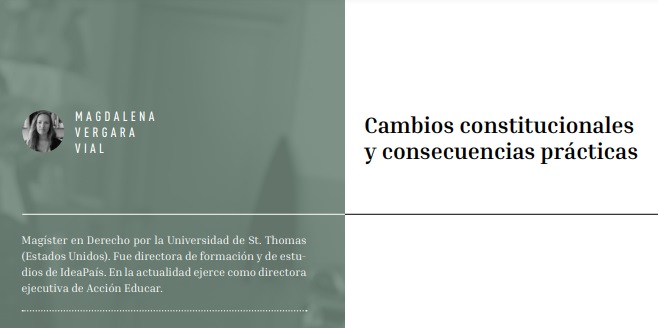
Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
Sin duda que la Constitución es el gran pacto político por el cual debemos sentar las bases para nuestra organización social. Ello implica la capacidad de llegar a acuerdos para definir aquellos principios y reglas comunes bajo los cuales queremos construir nuestra sociedad. Tarea para nada fácil, especialmente si comprendemos que no se trata tan solo de escribir la Carta Magna, sino de la voluntad de querer cumplir efectivamente lo pactado, tanto en su deliberación como en su posterior implementación, respetando y fortaleciendo los acuerdos que de ella emanen.
Uno de los temas relevantes –y que es fuente de intensa polémica– refiere a la comprensión de los derechos sociales y sobre quiénes pueden –o deben– garantizarlos. Aparecen aquí dos claras posturas diferenciadas: aquella donde el Estado es el principal garante y promotor de los derechos, y la otra donde es la sociedad civil organizada la protagonista y, por tanto, la que está llamada a proveer los derechos, la cual suscribo.
En derechos como la educación, proteger la participación de la sociedad civil es especialmente sensible, sobre todo porque el objeto es la formación de las personas, en la que participa una multiplicidad de agentes, tales como: padres, profesores, estudiantes, directivos, etc. Una comprensión en esta línea permite vislumbrar la relevancia de que exista una provisión mixta en educación, es decir, una colaboración pública y privada, en que el Estado sea capaz de reconocer los diversos proyectos educativos fruto de la propia pluralidad democrática, y les garantice la autonomía para perseguir sus fines, conforme a sus visiones y misiones. En la práctica, ello permite configurar un sistema donde coexistan colegios estatales y privados, y a su vez, el sistema de financiamiento. En la medida que comprendemos que el Estado debe promover la existencia de proyectos educativos diversos, también debe apoyarlos con recursos, especialmente si ellos están legalmente definidos como mecanismos para promover la equidad y el acceso a la educación de los más vulnerables.
Por otro lado, hay quienes ven los derechos sociales como exigencias ciudadanas que deben ser universales, públicas, gratuitas y de calidad, y garantizadas por el Estado. Esta visión nos plantea varias disyuntivas: ¿Cómo definimos, «desde arriba», por ejemplo, lo que es una «educación de calidad»? Sin duda, podemos dar ciertos mínimos y definir criterios para evaluar el desempeño de los colegios; sin embargo, se trata de un concepto equívoco, que difícilmente puede ser tratado a cabalidad dentro de la Constitución –o incluso por la misma legislación ordinaria–. Mayor aún es el problema si la calidad de la educación de dicho colegio llega a ser reclamable en sede judicial: ¿Qué ocurre con los estudiantes matriculados en un colegio insuficiente?, ¿cómo se le restituye su derecho? ¿Son los jueces quienes deben definir qué significa «calidad»? Es verdad que la calidad de la educación es una obligación que nos debe preocupar a todos, pero difícilmente el camino para hacerlo sea a través de procedimientos judiciales. Ello podría debilitar nuestra institucionalidad y el sistema de aseguramiento de la calidad. La educación de calidad requiere algo más que meras consagraciones declarativas: debe llevarse a cabo mediante medios y gestiones específicas, estableciendo metas y mecanismos para que se promuevan desde las políticas públicas y el ejercicio legislativo.
Si bien el debate constitucional no logrará resolver todos los problemas, es claro que tiene implicancias relevantes en la manera que luego podemos configurar los sistemas por la vía de la consagración de los derechos, o la promoción de la participación ciudadana. Es clave que pensemos la Constitución de forma armónica, sin pisarnos los pies entre los distintos ámbitos que esta plantea. Y, principalmente, comprender que la nueva Constitución –por más que muchos no lo digan– entrará en vigencia en el contexto del ordenamiento jurídico existente, que ha tenido desarrollos diversos, derechos adquiridos por la experiencia educativa, así como políticas que están en plena implementación, que no podemos simplemente pasar a llevar. Por ejemplo, la ley que crea el sistema de educación pública (o desmunicipalización), el sistema de admisión escolar (SAE), o la ley de educación superior, entre otras. Es de esperar que los convencionales constituyentes sean capaces de atender a esta realidad y evitar así la generación de expectativas en la ciudadanía que no harán más que oscurecer la discusión.
Leer columna en Revista Raíces.






